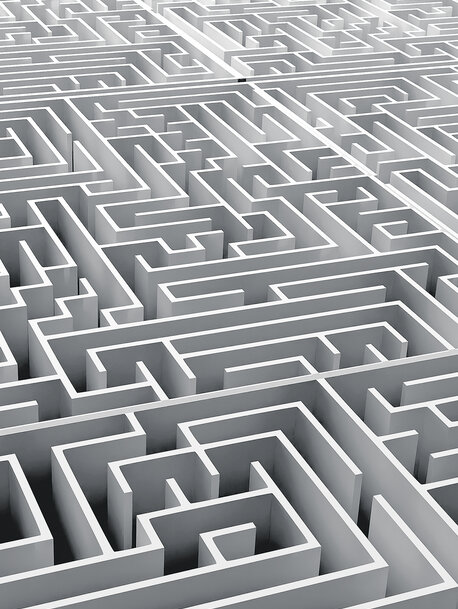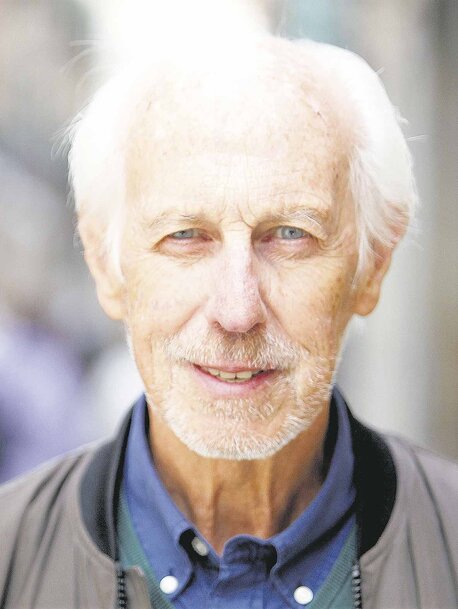Al día de la fecha parece que el más famoso cuadro de Leonardo Da Vinci, aún puede ser el epicentro de controvertidas situaciones. En 1911, a raíz del episodio originado en el Museo del Louvre por Vincenzo Peruggia, el mundo del arte se revolucionaba por la desaparición de la pintura del artista florentino, conocida como La Gioconda. En 1919, el mismísimo mundillo ya no hablaba de la obra maestra de Leonardo, sino que hablaba de L.H.O.O.Q., la nueva obra de M. Duchamp. El artista, catalogado en ese entonces por algunos como un solipsista, había tomado una postal impresa con la imagen de la Gioconda para intervenirla, dibujándole: barbilla, bigotes y escribiendo al pie, un sugerente título que se sumaba al combo, resignificando la conocida Monna Lisa del pintor renacentista. Un hecho artístico que removió el avispero del arte hasta nuestros días.
Hoy la obra (ojo, ahora me refiero a la obra de Leonardo, no a la de Duchamp), vuelve a ser noticia. Escabulléndose en una silla de ruedas, entre cientos de personas que visitan el Louvre para ver la pintura, un espectador francés le arrojó (como solían hacerlo Los Tres Chiflados como punto de giro de sus historias), un pastel de crema que impactó sobre el (gran) vidrio protector instalado delante de la Monna Lisa. Una vez más la obra (¿o la intervención?) atrapó la atención de millones de espectadores. A estas alturas, no quiero imaginar el tsunami humano que a raíz del episodio del pastel se ha sumado al club de curiosos (o furiosos) fans.
Hace diez años, por pedido de una de mis hijas, visitábamos ese conocidísimo Museo del Saqueo. Ella quería ver la famosa pintura de Leonardo Da Vinci.
Si ver una obra de arte, es una experiencia sensorial, la mejor manera de hacerlo es experimentarla in situ y, si bien eso fue lo que intentamos, las cosas no se dieron como las imaginábamos mi hija y yo.
Uno, ya de grande quizás se permita bajar algunas apetencias y expectativas, pero mi hija que en aquel momento tenía quince años, vio las suyas cada vez más alejadas de su deseo.
Tuvimos que re-conectar rápidamente con una manera de apreciar la obra, pero aggiornada a las circunstancias. Porque no veíamos la pintura: lo que podíamos ver eran cientos y cientos de espectadores por delante nuestro. A la vez también veíamos en miniatura tantas reproducciones como personas cabían en la sala, alzando sus brazos como quien sostuviera modernos estandartes marca: Samsung, Ifon o Huawei, repitiendo hasta el infinito y más allá, la imagen de la impávida pintura.
Minutos antes, de camino y para mi sorpresa, descubrí que en el mismo museo y, a solo unos cuantos pasos, estaban Las estaciones de Giuseppe Arcimboldo, cuatro pequeñas obras que representan alegóricamente el otoño, el invierno, la primavera y el verano. Quedé extasiado de tenerlas frente a mí y, de ser testigo (único) de las pareidólicas pinceladas que a unos pocos centímetros interactuaban con mis iris. Sentí que ese momento, quedaría tatuado en mis recuerdos, aunque luego descubrí que ese tatuaje ya estaba allí hacía muchos años. La primera que vi esa tarde fue: La primavera.
El tal encuentro me hizo perder la noción del tiempo. Me quedé durante un buen rato observándolas detenidamente. La primera vez que oí hablar del pintor, fue cuando cursaba la Escuela de Artes de la Universidad de La Plata. Supe de él gracias a un gran maestro de la Historia del arte, el profesor (y pintor) Lido Iacopetti (“El Lido” le llamábamos).
Ya desde esas clases maestras, el espíritu juguetón del trabajo de Arcimboldo, me había llamado mucho más la atención que las obras de Leonardo Da Vinci.
Luego en la facultad de Diseño de la misma Universidad, tuve mis primeros acercamientos a otros movimientos: el Constructivismo, el Dadaísmo, el Cubismo y por supuesto los Surrealistas, a quienes descubrí tiempo después, le rendían culto, y compartían una sintonía con el pintor manierista, en ese juego de hurgar entre el derecho y el revés de las imágenes. Uno de sus más conocidos fans era Dalí, otro era André Bretón quien, además, en una de sus investigaciones sobre el arte, lo incluía en una lista de artistas vinculados a los intereses del grupo.
Retomando la anécdota con mi hija, recuerdo que, con ceño fruncido, me tomó del brazo y arrastrándome, me dijo:
--¡Pa!, ponete las pilas y vayamos a ver lo que me prometiste.
No obstante las promesas hechas, no llegamos a ver la codiciada pintura. Intuí que su desilusión, se multiplicaba a la enésima potencia y, que debía compensarla de algún modo. Esta vez fui yo quien la tomó del brazo, explicándole que debíamos dejar pasar un rato y volver al pasillo donde estaban instalados los Arcimboldo. Una contundente manera de esperar que la otra sala se liberara de tanto curioso.
Alucinados, observamos durante un buen rato las cuatro estaciones y viajamos en el tiempo atravesando el mismo portal una y otra, vez poseídos por la ubre surrealista de aquel maniático observador de la naturaleza.
Luego regresamos a la sala de la Gioconda, a la que nunca pudimos ver. Sí volvimos a encontrar la multitudinaria imagen seriada (en tiempo real), con la que seguramente Warhol, hubiera quedado extasiado.
Diego Bianki es agricultor, recolector y autor de libros ilustrados. También divide su tiempo de trabajo, escribiendo, como artista visual y docente. Expuso en galerías y museos nacionales y europeos. Ha sido jurado de premios de ilustración nacionales e internacionales. Sus últimos libros se publicaron en países de Latinoamérica, Europa y EEUU.Actualmente su última exposición Sapos, diablos, vírgenes y jaguares puede verse en la Galería Mar Dulce.